Hurgar con catalejos
Amado Aurelio Pérez
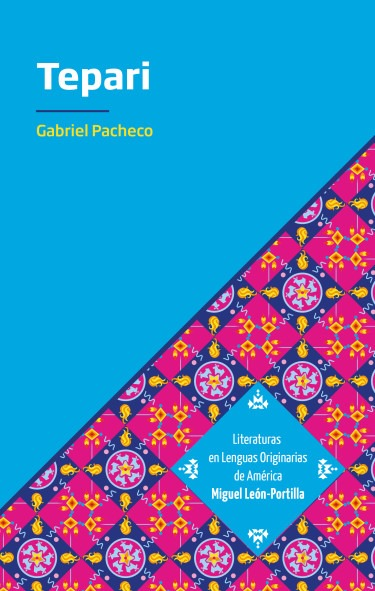
TEPARI (PARTE II)
Históricamente uno de los problemas más acuciantes de México ha sido la incapacidad para formular un proyecto de desarrollo nacional, con rasgos y contornos propios, que garantice la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de todos los mexicanos en condiciones de equidad y sostenibilidad. Ello se debe, en buena medida, a que no se ha buscado hacer una síntesis dialéctica entre el pasado y la modernidad, sino que se le ha apostado con todo y contra todo a esta última, realizando una mala imitación y adaptación de modelos de desarrollo económico y social de confección foránea. Aspira a perfilarse como una aproximación sociológica a la literatura indígena contemporánea y no como un ejercicio de análisis del discurso o de crítica literaria profunda, lo que interesa subrayar son los elementos que, en su conjunto, la configuran como un corpus literario específico y diferenciado de los demás.
Lo antes dicho se justifica, además, porque se trata de una literatura en construcción, llena de contradicciones, movimiento generado a favor de la educación intercultural, que se da “desde las escuelas rurales y comunitarias con la elaboración de vocabularios y gramáticas para la enseñanza de las lenguas indígenas” Esto explica que los primeros escritores indígenas hayan sido maestros bilingües y que, muy pronto, hayan logrado articularse en una asociación propia, la llamada Opinac (Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas, A.C.), formada en 1973 por 20 maestros bilingües, cuyo primer presidente fue el escritor de origen náhuatl, Natalio Hernández. La formación de esta asociación inspiró el surgimiento de otras con objetivos similares, entre las que destaca la Anpibac (Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C.), creada en 1977.
No será sino hasta los años noventa cuando se empiece a conformar como un movimiento de ámbito nacional, el cual se desarrollará a contracorriente de la expansión del modelo neoliberal y de la celebración oficial del V Centenario del Encuentro entre dos mundos. Frente a tales fenómenos y bajo el influjo del levantamiento zapatista de 1994, la narrativa literaria indígena se concentrará en torno a la definición y articulación de sociedades pluriculturales.
El tema prioritario de las preocupaciones de la literatura indígena parece haberse desplazado hacia el papel de los indígenas como sujetos de derechos y de participación política.
Visto en perspectiva, los hechos antes relatados permiten confirmar la tesis de Carlos Montemayor, quien sostiene que el surgimiento del movimiento literario indígena contemporáneo “no fue el resultado de políticas de gobierno, sino de personas o proyectos independientes”
la revitalización de la literatura indígena se produce en el siglo XXI, gracias a la explosión del internet, al incremento en el número de escritores y a la instauración de una cantidad mayor de revistas, eventos y premios literarios.
‘Iritemai (Gabriel) nació en Xatsitsarie, Nayarit en 1963. Estudió la carrera de Letras y Maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Guadalajara.
Fuente de inspiración del escritor indígena, además de la naturaleza y las fuerzas vitales del universo, es el pueblo, la comunidad y la familia. Es a esas entidades a las que representa y de las cuales se convierte en portavoz o vocero. Por tanto, para que la labor literaria sea fecunda y duradera debe existir retroalimentación, en todo tiempo, entre el escritor y su comunidad.
En la filosofía indígena el trabajo es el que define el ser y el estar de todas las personas. La ocupación de cada uno es lo que delimita su propio nombre e identidad, la cosmovisión indígena una persona no está completa si no forma parte de un pueblo o una comunidad. Tiene, por tanto, una indiscutible base comunitaria, cuya inicial función pareciera ser recrear la cultura local y la vida cotidiana de los pobladores de las comunidades indígenas del país, por lo que el desarraigo de los escritores respecto de sus comunidades de origen afecta gravemente su producción literaria. De igual forma, conviene aclarar que esta literatura no solamente se dedica a pintar una imagen idealizada de la vida comunitaria, sino que los escritores pueden llegar a ser muy críticos con sus propios pueblos, de tal suerte que aquellos que más trabajan, se autodefinen mejor; pero, como en el mundo indígena, desde el nacimiento hasta la muerte, todo es colectivo, el trabajo siempre es con otros y para otros. Por tanto, toda definición personal es, al mismo tiempo, propia y colectiva y se plasma por medio del trabajo.
Una distinción tan esencialista como ésta, si bien podría tener un valor ideológico entre los wixaritaari, no da cuenta de la dinámica de una cultura que suele definirse, precisamente, por un movimiento incesante entre interioridad y exterioridad. Toda la literatura especializada demuestra que el hábito de los wixaritaari es aquel de un pueblo seminómada: entre sus rancherías, sus pueblos y el mundo teiwari, están acostumbrados a cambiar de residencia o a emigrar, según la temporada. Suelen celebrar, además, unas peregrinaciones anuales que pueden llevarlos mucho más allá de los linderos de la sierra. Entre los cinco principales santuarios, asociados con los cuatro puntos cardinales y el centro, solamente éste, Teakata, pertenece al territorio administrativo wixarika, mientras que los otros cuatro (Hauxa Manaka, al norte; Xapawiyemeta, al sur; Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí, al este; Haramaratsie, en el Pacífico, en la costa de San Blas, al oeste) se ubican en tierras mestizas. El más famoso de esos desplazamientos rituales, la peregrinación a Wirikuta, donde se recoge el peyote, el cactus alucinógeno.


